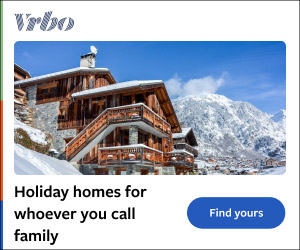El primer estudio de fotografía de Irving Penn en Nueva York durante los años 40 no tenía luz natural. Sin ventanas y encerrado en un edificio de oficinas en el 480 de la avenida Lexington, la luz natural que tanto inspiraba a Penn tenía que ser recreada a través de la electricidad. Por eso durante la década en la que trabajó allí el fotógrafo anheló siempre encontrar una luz específica, aquella “que cae en un estudio desde el cielo del norte”.
Tal y como la describió en su libro ‘Worlds In a Small Room’ de 1980 , aquella era una luz "de una claridad tan penetrante que incluso un simple objeto colocado por casualidad bajo ella adquiere un brillo interior”. Penn, por supuesto, la acabaría encontrando. Primero, en 1954, gracias a un nuevo estudio en un edificio de principios de siglo con vistas a la esquina sudoeste de Bryant Park y ventanas de varios metros de alto, conocido en la industria como “el hospital” por sus paredes blancas, su silencio y su orden.

Después, en lugares remotos del mundo a los que Penn viajaba para fotografiar a sus habitantes, como la meseta de Lasithi, a un par de horas en coche al este de la capital de Creta. O en la orilla del lago Chad, en Camerún, tierra de los poblados aborígenes Kirdi. Pero esas limitaciones del estudio de Lexington marcaron la manera en la que Penn hizo sus fotos incluso cuando no tuvo que depender de focos.
Para cuando la luz llegó a su vida, él ya había aprendido a darles a sus sujetos –ya fueran Marlene Dietrich o un chuletón crudo – ese brillo interior que buscaba. Naturalismo simulado “Sabía que conseguir un resultado que simulara de forma convincente la luz del día estaba por encima de mis fuerzas y capacidades, así que llegué a disfrutar y a sentirme seguro en las circunstancias artificiales del estudio”, explicó el fotógrafo en el libro. “Llegué incluso a desarrollar un gusto por las imágenes un tanto artificiosas.
Había aceptado para mí una estilización que me parecía más válida que un naturalismo simulado”. Penn nunca perdió ese afán, pero siempre encontró la manera de aportarle a sus imágenes una sinceridad desarmante. Un peso especial.
Su fotografía existió siempre en ese equilibrio, una alquimia de la sensibilidad y perfeccionismo de un pintor frustrado –Penn pasó un año tratando de encontrarse como artista en México, tras el cual lavó todos los lienzos de lino que había pintado por no estar a la altura de sus expectativas y los utilizó como manteles–; la elegancia de un caballero criado, como lo definió su amigo el periodista Owen Edwards , “en una época en que los hombres llevaban sombrero y corbata y las mujeres guantes y vestidos, y los buenos modales no eran opcionales”; y la prudencia y humildad de un profesional que tuvo que aprender sobre la marcha rodeado de los mayores genios de su campo. De una manera u otra, la influencia de Irving Penn ha estado presente en cada publicación de moda a la venta en las últimas seis décadas, pero un conjunto de sus imágenes destaca de entre todas ellas por haber cambiado lo que el mundo esperaba al abrir una revista. Tomadas en París en 1950, fueron consideradas tan modernas que, de los seis números internacionales de Vogue en los que se publicaron, solo uno se atrevió a usar una de sus fotos para la portada.
Su elegancia fue considerada, primero, radical y, con el tiempo, esencial. Pero para que la industria encontrara el futuro en la voz de Penn, el fotógrafo tuvo que encontrar su voz primero. Y lo hizo mes a mes en las páginas de Vogue.
Octubre de 1943: Nuevas formas de llevar nuevos accesorios A pesar de ser un fotógrafo bastante prolífico, Irving Penn tuvo que ser prácticamente coaccionado a tomar fotografías muchas veces a lo largo de su carrera por Alexander Liberman, director de Arte de Vogue y Condé Nast entre 1943 y 1994. Liberman contrató a Penn como asistente personal en 1943, poco después de que éste volviera de su año en México. Lo instaló en un cubículo contiguo a su oficina y le mandó familiarizarse con la revista, en aquel momento dirigida con aplomo por Edna Woolman Chase .
Penn se presentó a los fotógrafos en plantilla –Horst, Blumenfeld, Beaton, Lynes y Rawlings– y a las mujeres de alta sociedad que trabajan en la revista en calidad de editoras bajo el conservador mandato de Chase, que las obligaba a llevar siempre sombreros y guantes blancos a la oficina, y nunca zapatos con la punta abierta. Pero familiarizarse con Vogue no le llevó mucho tiempo, así que un día Penn entró al despacho de su jefe para preguntarle, básicamente, qué se suponía que debería estar haciendo. Liberman reflexionó un segundo y le sugirió que pensara en ideas para portadas, así que Penn empezó a visitar los despachos de los fotógrafos de la revista con sus dibujos en la mano sin gran éxito, ya que todos estaban “demasiado ocupados”.
Cuando compartió su fracaso con Liberman, éste le sugirió que tomara la fotografía él mismo. Irving dijo que no. Liberman insistió, y Penn aceptó a regañadientes.
El resultado, en octubre de 1943, fue el primer bodegón en portada de la historia de Vogue . Envueltos en una solemne austeridad, un bolso, un guante, un cinturón, una bufanda y un enorme diamante amarillo devolvían la mirada a las sorprendidas lectoras de Vogue en los quioscos. Edna Woolman Chase, sin embargo, fue las más sorprendida de todas: "Alex, si vas a hacer algo tan radical como una portada de bodegón, ¿por qué no contratas al mejor fotógrafo de bodegones?”.
Liberman sabía por qué, pero no podía explicárselo a Chase. “Había una cualidad en la fotografía de Penn, la claridad de visión y la ausencia de detalles extraños, que la hacía impávidamente moderna”, explicó en su biografía ‘Alex: The Life of Alexander Liberman’ . El siguiente paso en su plan: conseguir que Penn aplicara esa modernidad a la moda.
Febrero de 1949: Volando a Lima Penn, por supuesto, se negó. Conduciendo ambulancias en Italia durante la guerra, el fotógrafo vio un día por las calles de Roma al artista Giorgio de Chirico con una bolsa de la compra. Le paró para preguntar si podía fotografiarle, él accedió y abrió así la puerta a una carrera como retratista en la que Penn se sentía mucho más cómodo que con una moda de la que, según él, no tenía el suficiente conocimiento para fotografiar.
Pero Liberman, como siempre, insistió. Y Penn, como siempre, accedió. El fotógrafo, la modelo Jean Patchett, casi 30 kilos de ropa y una cámara Rollieflex con cuatrocientos rollos de cinta fueron enviados a Lima en diciembre de 1948 para el primero de pocos editoriales que Irving Penn realizaría fuera de un estudio.
En Perú, Penn volvió loca a Patchett, que aparecía todas las mañanas perfectamente vestida y maquillada para ver al fotógrafo pasarse nueve horas seguidas preparando sets que finalmente nunca le convencían. Tras varios días, no habían sacado ni una foto. Y Patchett acabó harta.
"Estaba frustrada y deprimida, así que entramos a una cafetería”, recordó la modelo en la biografía de Liberman. “Me senté y me dije que al diablo con todo, así que empecé a jugar con mis perlas y, como me dolían los pies, me quité los zapatos. De repente oí a Penn gritar: '¡Quieta!’”.
Esa instantánea acabaría convirtiéndose en una de las más reproducidas de la vida de Penn y una de las claves del futuro de Vogue . Mientras Chase quería comunicar elegancia en un sentido muy correcto, estricto y elitista, una feminidad rígida y superlativa, Liberman buscaba esa fina grieta en la perfección de la fachada en la que nace el estilo. Es ahí a donde quería llevar a Vogue y donde Penn realizaría sus mejores fotos.
Pero, antes de buscarlo en París, primero lo buscó en la capital del antiguo imperio inca. Diciembre de 1949: Navidad en Cuzco Cuando todo el equipo de Vogue volvió a Nueva York para navidad, Penn decidió quedarse una temporada más. Y junto con un asistente voló a Cuzco, una ciudad vertical a más de tres mil metros de altura en el corazón de los Andes.
Allí buscó un fotógrafo local y encontró al fantástico Martín Chambi . Le pagó unas vacaciones para poder usar su estudio, y se puso manos a la obra. Durante los siguientes días, Cuzco celebró la feria navideña de Santurantikuy, en la que los peruanos quechuas bajan a la ciudad en una confluencia de cultura andina “para comprar juguetes y dulces, y vender huevos, fruta o tela”, como explicaría el fotógrafo en un texto en Vogue .
Y Penn, en medio de la explosión de cultura, retrató a todos aquellos visitantes que quisieron entrar al estudio. Estas imágenes, parte de la colección permanente del Museo Metropolitano de Nueva York , marcaron indeleblemente la carrera del fotógrafo. No solo por ser las primeras de su serie ‘Worlds in a Small Room’, que retomaría una década después para cada número navideño de Vogue, sino porque representan aquello que hizo de Penn un genio.
Dejando atrás el barullo y los colores de la feria, Penn observa a sus sujetos, firmemente colocados frente a un gastado fondo pintado, con la misma austeridad con la que observaba un guante en el bodegón de 1943. Penn quiso fotografiar a los habitantes de los Andes, pero él no era Henri Cartier-Bresson. No era un fotorreportero.
Y no actuaba como tal. La voluntad de aislar a los quechuas de sus circunstancias hace que algo especial emerja de sus miradas, del color de sus mantos, del orgullo de su gesto. Adquieren un carácter regio, aunque, como recordase Penn, todos temblaban al posar.
Puede parecer un reportaje alejado del que hizo con Jean Patchett tan solo unos días antes, pero Penn encuentra en ambos la misma esencia del estilo. Ambas fotos transpiran no un interés por presentar ropa, sino por transmitir cómo la llevan sus modelos. Y consigue que la elegancia de la imagen nunca se interponga en el camino de la genuinidad de los quechuas.
Por eso es tan impactante. Las instantáneas tardaron un año en publicarse en la revista, pero Liberman supo que el fotógrafo ya estaba preparado. En 1949, le dijo a Penn que se comprara una chaqueta de esmoquin.
Viajaba a ver la Alta Costura de París. Septiembre de 1950: Las colecciones de París Aquella primera excursión fue, como le dijo Liberman a Penn, para “aprender qué tenedores utilizar”. Quería que el fotógrafo se familiarizara con el aire de París y las tradiciones de la costura sin la cámara de por medio.
Y en agosto de 1950 finalmente le pidió que fuera a fotografiar las colecciones para el número de septiembre de ese año. Liberman le encontró a Penn la luz que buscaba, “suave y definitoria”, en un estudio en el quinto piso de una antigua escuela de fotografía de la rue de Vaugirard. Prácticamente a contrarreloj, ropa de las colecciones de los mejores diseñadores de la capital francesa (desde Balenciaga a Fath ) subían y bajaban los cinco tramos de escaleras del estudio después de haber sido traídas a toda velocidad en bicicletas esquivando el tráfico de París.
Pero si el caos rodeó la creación de las imágenes, nada transpiró a las páginas de Vogue. Frente a un antiguo telón de teatro del siglo XIX “pintado del platino alternativamente opaco y luminoso del cielo invernal de París, a la vez neutral y atmosférico, con un toque de profundidad y movimiento”, como lo definió Vince Aletti en su libro Issues , las modelos fueron posando una a una frente al objetivo de Penn. El resultado fueron unas imágenes de una sobrecogedora belleza estoica: la alta costura, completamente desnuda, frente a un fondo gris.
“Lo mejor de la obra anterior –de Meyer, Steichen, Beaton, Hoynigen-Huene– parece teatral en comparación, imágenes en las que el vestido y su modelo interpretan un papel”, reflexionaría John Szarkowski, director de Fotografía del MoMA entre 1962 y 1991, en el catálogo de la retrospectiva organizada por el museo en 1984 . “Las imágenes de Penn de 1950 no hacen referencia a una trama ni a sus circunstancias, no sugieren viejos chateaux , ni picnics perfectos, ni coqueteos en salones eduardianos, ni mundos oníricos de vanguardia freudiana. No son historias.
Son simplemente imágenes”. Si la industria hasta ese punto había buscado retratar la moda en un contexto que respondiera a la idea que una revista tenía de la elegancia, aquí la pureza de la Alta Costura se mostraba en su máximo esplendor. Penn alegó que fue por su desconocimiento de lo que significaba el buen gusto –restándose importancia, admitió a Szarkowski que no hubiera sabido qué candelabro o papel pintado escoger, que el gris fue la única solución que se le ocurrió–, pero la sombra de la influencia de Cuzco es demasiado alargada.
A través de esta pureza, Penn traduce en imágenes el espíritu de los artistas detrás de las confecciones, y en ningún caso es tan palpable como en las imágenes de las piezas de Cristóbal Balenciaga. Irving Penn y Balenciaga Balenciaga siempre tuvo una relación complicada con los medios. Como nos cuenta Ana Balda, profesora de Historia y Prensa de la moda de la Universidad de Navarra, doctora en Comunicación y experta en el modisto, Balenciaga se retiraría del calendario oficial de la Alta Costura en 1956 para protegerse de las copias, posponiendo sus desfiles un mes: con el paso de los años, la prensa necesitaría más a Balenciaga de lo que Balenciaga necesitaría a la prensa.
Pero incluso seis años antes, el creador español ya les miraba con recelo. Tanto, que el propio Penn, en su autobiografía visual de 1991, ‘Passage’ , recuerda cómo “con el entusiasmo del momento, incluso Balenciaga se prestó a que fotografiáramos sus diseños en nuestro estudio con modelos de nuestra elección”. Algo que, de hecho, no era muy habitual – Balenciaga solía mandar a las revistas lo que él consideraba que debía fotografiarse, no al revés.
Pero el modisto creía en Penn. “Balenciaga había crecido en los años 20, y le gustaba lo que se publicaba en Vogue en su época: Edward Steichen, que, a pesar de utilizar atrezo, primaba mucho la atención a la ropa”, explica Balda. “De por sí, Penn ya era un fotógrafo mucho más calmado que Avedon, que introducía mucho más espectáculo en sus imágenes.
Para él, la ropa era solo un elemento más en la composición. Pero, con un cortinón raído de fondo, lo que Penn conseguía era ensalzar muchísimo más el diseño”. La fotografía de la manga melón de Balenciaga , que abre el reportaje de las colecciones de París, es el mejor ejemplo de ello.
“Una foto para la historia”, subraya Balda. “En el fondo, lo que Penn transmite con esa imagen es diseño y calidad, la idea de que esa lana es de otra liga. Puedes ver hasta la urdimbre del tejido con la técnica que se utilizaba en 1950.
Al final, Penn nunca dejó de hacer bodegones. Dejaba el objeto al desnudo. Y no conozco a nadie que haya depurado más la imagen”.
Quemando página "En 1952", explicó Penn en una entrevista para el New York Times en 1991, "Liberman me dijo: 'Tengo que reducir el trabajo que haces para Vogue. A los editores no les gusta. Dicen que las fotografías queman la página’.
Unos años después, empecé a entender que lo que querían de mí era simplemente una imagen bonita, dulce y clara de una joven encantadora. Empecé a hacer eso, y fue entonces cuando me vieron como valioso y pasé a tener 200 o 300 páginas al año. Hasta entonces había intentado hacer una foto.
Luego empecé a intentar hacer un producto. Eso es lo que he estado haciendo en la fotografía de moda desde entonces". Esto, por supuesto, es mentira.
Penn aportaría a las páginas de Vogue algunas de las mejores imágenes que la revista ha publicado jamás: ya fueran fotos de modelos, flores, tribus aborígenes o comida congelada. Incluso cuando Diana Vreeland y Richard Avedon reconstruyeron Vogue a su imagen y semejanza con la certeza de una apisonadora en 1966, Penn nunca dejó de ser el estándar en fotografía de moda. Y sus imágenes, a pesar de lo que pueda decir Penn, tampoco cambiaron tanto.
Durante las siguientes décadas, el fotógrafo siguió retratando a modelos como Veruschka , Lisa Taylor o Linda Evangelista con la misma solemnidad que a Lisa Fonssagrives en 1950. Penn nunca se deshizo del telón raído de París. El resto del mundo, simplemente, entendió que ese fondo del pasado era en realidad el futuro.
.